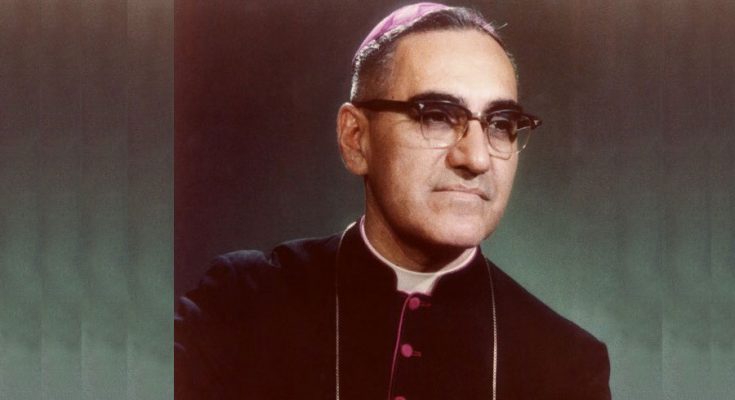Ese fue el Romero que yo conocí por Geovani Galeas
Romero tenía el rostro más blanco que un papel, trasudaba y el cuerpo entero le temblaba por debajo de la sotana negra. Estaba en el centro de la calle, justo entre la iglesia del Rosario y el parque Libertad. Era una noche de finales de 1979 o principios de 1980, cuando en El Salvador el odio crecía y la vida no valía nada.
En la iglesia, las Ligas Populares velaban a más de veinte militantes asesinados ese mismo día en una manifestación callejera. En el parque, al frente de dos compañías de policías y varias tanquetas, un oficial pugnaba por tomar el templo a sangre y fuego. De un lado, los cantos y las consignas revolucionarias intransigentes; del otro, las órdenes del oficial disponiendo la tropa para el asalto, el ruido seco del corte de cartucho de los fusiles.
La zona había sido evacuada por completo. Sólo a Romero y a dos o tres de sus asistentes se les había permitido ingresar en calidad de mediadores para evitar otro baño de sangre. Pero los ánimos estaban demasiado caldeados. Horas antes, los revolucionarios habían capturado dentro del templo a un policía infiltrado en la vela, pero un compañero de éste había logrado pasar inadvertido y escapar.
El oficial llegó con sus hombres y las tanquetas para exigir la entrega del capturado, pero había un grave problema: los revolucionarios, indignados por la muerte de sus compañeros, habían ultimado a golpes al policía, y no era cuestión de entregarle un cadáver maltrecho al enfurecido oficial. Romero, que ignoraba la situación real, negociaba a gritos con unos y con otros: suplicaba a los de la iglesia que se le entregara al cautivo, y suplicaba a los militares que no fueran a disparar.
El oficial perdía la paciencia aceleradamente y comenzó a preparar la maniobra de asalto. Los revolucionarios tenían unas cuantas armas pero no las suficientes como para enfrentar la embestida, aquello sería otra matanza. Yo estaba detrás de la puerta cerrada del templo, con el alma en un hilo. Por una rendija podía ver a Romero en el centro de la calle. Al comenzar los movimientos de la tropa y el estruendo de la cargazón de las armas, el religioso comenzó a temblar y a clamar cordura.
En la iglesia subió el volumen de los cantos y las consignas. En el parque, el estampido de las botas y los gritos del oficial: “¡Vamos a entrar, cabrones subversivos¡… ¡Hágase a un lado viejo pendejo, o me lo quiebro también a usted, hijo de puta, comunista ensotanado!”. Romero abrió los brazos temblorosos en cruz y gritaba: “¡Muchachos, entréguenme al prisionero… señor oficial, espérese, no cometa una locura”. Y en voz más baja: “¡Dios mío, me van a matar a mi también!”.
Olía a muerte, a rabia y a miedo. La tropa avanzó unos metros gritando improperios al religioso, que seguía con los brazos en cruz sudando y temblando cada vez más. Yo no vi ahí a un alto dignatario tembloroso ni a un santo que había descendido al miedo: vi a un hombrecito temeroso que por sobre sus debilidad plenamente humana se elevaba al heroísmo sacrificial. Sólo su presencia en medio de los dos odios evitó otra matanza.
Ese fue el Romero que yo conocí.